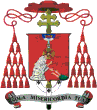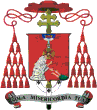Seminario de Madrid
Segunda parte: «La propuesta cristiana»
Madrid, 26 de marzo de 1993
He buscado describir la condición espiritual del hombre de hoy y dar una interpretación. Ahora debemos intentar responder a la pregunta siguiente: ¿qué via de salvación se abre ante éste hombre que hemos descrito? O simplemente: ¿cuál es, en qué consiste la salvación para éste hombre? Sobre la respuesta a ésta pregunta tratará nuestra reflexión durante ésta segunda conferencia.
Antes de comenzar a construir nuestra respuesta, quisiera hacer una observación preliminar. El hombre puede permanecer indiferente a todo excepto a una cosa: su beatitud. Puede rechazar todo, pero no puede rechazar el ser beato, el ser feliz. Puede, destruir en sí mismo todo deseo, pero no el deseo de ser beato. Existe una página admirable en el comentario de san Agustin al Evangelio según san Juan en el cual él muestra que el hombre no puede encontrar su salvación en Cristo si no se siente atraído por El: si El no se le revela como respuesta al deseo de verdad, de vida, de eternidad, de bondad, que habita en el corazón de cada uno. Incluso Agustin llega a decir que la Revelación es ésta atracción (cfr. evg. Jn 26, 4-6): ista revelatio, ipsa est attractio. En un cierto sentido, hemos encontrado la respuesta a nuestra pregunta, en el modo más simple. La via de salvación que se abre ante el hombre de hoy, es la misma que se abría ante el hombre e ayer, que se abrirá al hombre de mañana, puesto que es la via que se abre al hombre como tal: la plenitud de su deseo de beatitud. Ya que, precisamente la salvación es esta plenitud. “¿Hay algo que desee el alma más ardientemente que la verdad?, ¿de qué debe ser ávido, con qué fin debe custodiar sano el paladar interior, ejercitado el gusto, si no es para comer y beber la sabiduría, la justicia, la verdad, la eternidad?” (1. c. 5).
Esta propuesta, absolutamente verdadera en su simplicidad, puede ser rechazada por nuestra libertad en dos modos; es decir, nuestra libertad puede buscar dos vías para alcanzar la beatitud. La primera: decidir buscar la plenitud del propio deseo fuera de Cristo; la segunda: decidir decapitar, por decirlo así, el propio deseo, querienda contentarse con un poco de beatitud, con un poco de verdad, con un poco de justicia, con un poco de vida. Quisiera reflexionar seriamente sobre éste “rechazo de la beatitud” y hacerlo el objeto del primer punto de ésta reflexión. Llamamos éste “rechazo de la beatitud”, sea que se presente en el primer modo sea que se presente en el segundo modo, la desesperación. Veremos después porqué la llamamos así.
1. La desesperación, alternativa a la salvación
Al considerar bien las dos vías o formas que puede asumir la desesperación, vemos que ésas están profundamente conexas: una genera a la otra. La desesperación de la plenitud por el propio yo, lo conduce a poner la propia beatitud en algo efímero. Reciprocamente la desesperación por lo que es efímero (la búsqueda desesperada de lo efímero), lo lleva a no tomar conciencia de la propia eternidad. ¿Hay algún evento espiritual al origen de ésta condición de desesperación?, ¿qué está sucediendo en realidad en ésta persona?
Se trata, en el fondo, de una persona que ha rechazado o que jamás ha llegado a ser persona, a ser un yo. Es éste un punto sobre el cual debemos pararnos a reflexionar. Todos los grandes maestros del espíritu, creyentes o no, desde Platón hasta Pascal, han conocido ésta posibilidad para el hombre de permanecer en la pura inmediatez de la propia sensibilidad y de los propios mecanismos psíquicos. Kierkegaard describe ésta situación estupendamente en el modo siguiente: “si imaginamos una casa que tenga cantina, planta baja y primer piso, habitada o amueblada en vista de la real y posible diferencia social entre los inquilinos de los diversos pisos — y si queremos parangonar la existencia humana con una casa tal: he aquí que por desgracia la mayor parte de los hombres se encuentra en triste y ridícula de aquellos que, en la propia casa, prefieren habitar en cantina... Y no sólo prefieren estar en cantina, sino que la aman hasta el punto de montar en cólera si uno le quiere proponer ocupar el piso de arriba que está vacío y a su disposición porque la casa en que vive es suya” (La enfermedad mortal). Del resto, un padre de la Iglesia, S. Gregorio de Niza, en su comentario al Eclesiastés (homilía primera) dice que “todo el trabajo que los hombres ponen en las ocupaciones de la vida es similar al juego de los niños que construyen simulacros sobre la arena, cuyo gozo cesa con el trabajo puesto en construirlo: a penas obtienen el éxito de su trabajo, la arena, derrumbándose sobre si misma, no deja huella en los niños de sus fatigas”.
¿De qué depende ésta situación? Del hecho de tener una idea muy mezquina de sí mismo, es decir, de no tener ninguna idea de lo absoluto que el hombre puede ser, de su infinito valor, de su vocación a una beatitud eterna. Es ésta la forma más común de desesperación en el mundo: aquélla que nace del no haber tenido jamás conciencia del propio yo eterno. Fijaos bien: puesto que es una desesperación que consiste en una ausencia de conciencia, es una desesperación que no sabe que es tal. Incluso, a menudo es confundida con la felicidad misma, puesto que no hay conciencia infinita alguna del propio yo: se vive en la pura inmediatez. La característica principal de ésta existencia es la falta de libertad: desea, teme, goza... pero no elige. Su dialéctica existencial es: agradable/desagradable; útil/dañoso. Es una existencia “pasiva”, no “activa” en el sentido profundo del término.
Quisiera explicarme mejor mediante una parábola. Podemos distinguir en nuestra existencia tres condiciones: nuestra condición antes del nacimiento, en el cuerpo de la madre; nuestra condición desde el nacimiento hasta la muerte, en el tiempo; nuestra condición después de la muerte, en la eternidad. Imaginemos que el hombre pueda tener plena conciencia ya en el seno materno. Si la persona sostuviera que ésta es su existencia, quiero decir la del seno materno, que aparte de ésa no es posible otra, la persona existiría ciertamente, pero en un grado pobre. Si ésa rechazara nacer, salir del cuerpo materno, reteniendo ser engañado cuando se le dice que la vida fetal no es más que un estado de paso, se entregaría a la muerte sin haber vivido jamás en realidad. Esta persona estaría desesperada. Probemos contar la misma parábola a nosotros mismos refiriéndola ya no a la condición del hombre que vive todavía en el seno materno, sino a la condición del hombre que vive en el tiempo y rechaza una vida y una beatitud que no sea medida en y desde el tiempo. Esta es la desesperación que hoy el hombre pone como alternativa a la beatitud. Es la desesperación de la eternidad.
Encontramos una verdad que todos los grandes maestros del espíritu han enseñado, como Heráclito que ha enseñado que los hombres viven durmiendo, como Platón para el cual el hombre debe afrontar el sol de la verdad saliendo de la caverna de las ilusiones, como Pascal del cual son buena muestra las profundas reflexiones sobre la “diversión” que el hombre se concede, para evitar vivir en su verdad. Pero creo que haya sido Calderón quien ha expresado ésta desesperación humana en el modo más elevado en La vida es sueño, en la comedia. El hombre no puede sino que soñar, sea cuando está despierto sea cuando duerme (todos los que viven sueñan): no hay campo natural a la ilusión (cfr. 11, XVIII y XIX sobre todo). La torre en que está obligado a vivir Segismundo es la casa de la que habla Kierkegaard, es la caverna de la que habla el mito platónico.
Vuelve entonces la misma pregunta: ¿qué via de salvación se abre ante éste hombre que vive ésta condición de desesperación inconsciente como respuesta a su deseo de beatitud?, ¿existe una via para conducirle fuera de ésta situación? Calderón, cuarenta años más tarde escribirá el auto sacramental de la vida es sueño, precisamente para responder a ésta pregunta.
2. El amor, revelación del misterio del hombre
La conciencia de la propia dignidad infinita, el devenir consciente subjetivamente de la propia eternidad, la apropiación de la inmortalidad propia personal, hace nacer la persona, en el sentido fuerte de la expresión. Este es un punto central de nuestra reflexión.
Al joven que pregunta a Jesús qué debe hacer para tener la vida eterna, es decir es decir la plenitud de la beatitud, Jesús responde que venda todo lo que tiene y que le siga. Sabemos el final trágico de ésta historia: el joven rechaza entrar en la vida eterna y la tristeza invade su corazón. Ha sucedido así porque él era rico. La página evangélica es muy profunda. A éste joven se le ha medido su grandeza sobre las riquezas que posee: es medido su ser sobre su tener. La grandeza de su yo depende de sus riquezas: perder sus riquezas significa perderse a sí mismo. El no tenia conciencia de su dignidad infinita, de la grandeza de su ser, inconmensurablemente superior a las cosas. El no habría aceptado jamás que uno no se puede perder a sí mismo, ni aún por el universo entero: que el cambio entre el “si mismo” y el universo entero se debe rechazar porque cada persona vale más que todo el universo.
Quiero contaros una fábula. Una vez un campesino muy pobre ganó una suma ingente de dinero. Fué entonces a la ciudad y por primera vez en su vida pudo adquirir ropa y zapatos de gran lujo, los cuales jamás había llevado. En el quehacer de la tarde, cansado, se duerme en la calle. Pasa un automóvil y se detiene para no atropellarle. El conductor se baja y le despierta y le pide que se aparte si no quiere ser atropellado. El campesino se despierta y ve las propias piernas vestidas y los propios pies calzados estupendamente y dice al conductor: “pasad, éstas piernas no pueden ser mías”. El señor pide al joven reconocerse a sí mismo no en la miseria de las propias riquezas, sino en la eternidad de una vida y de una beatitud que ahora le era dada.
También existe una experiencia en la cual la persona descubre la propia dignidad infinita, el propio valor incondicional. Quisiera ayudaros a entrar en esta experiencia con algunos hechos de la vida cotidiana.
Si en una hacienda pública de transportes, por la mañana cuando inicia el servicio, un conductor no se presenta al trabajo, el jefe de servicio le sustituye con otro, con tal de asegurar el servicio. Si un novio cita a su novia y ésta no llega, ¿qué hace el novio?, ¿le sustituye con otra?. Reflexionad con atención sobre estas dos situaciones: os ayudan a entender una de las verdades metafísicas más profundas. Cuando se requiere a una persona para un trabajo, para cumplir una función, ésa es sustituible por otra. Cuando una persona es querida por sí misma, ya no es sustituible: es única, irrepetible, fuera de toda serie. No puede ser parangonada con nada: tiene un valor infinito. ¿Qué es lo que nos hace ver éste valor único de la persona?, ¿por qué para el jefe de servicio, el conductor no es insustituible, mientras que para el novio la novia es insustituible?. La respuesta es muy simple: porque el novio ama a la novia. El amor es el que revela a los ojos del amante el valor único e incomparable de la persona amada: el amor es la revelación del misterio de la persona. El amor quiere a la persona por sí misma y en sí misma.
Quisiera ahora contaros contaros un hecho real. Una esposa joven pierde, a causa de un aborto espontáneo, su primer niño que lo había deseado profundamente. Cae en una profunda desesperación. El ginecólogo, con las mejores intenciones, queriendo consolarla, le dice: “señora, no llore; usted aún puede tener niños”. La señora se quedó desconcertada de frente a ésta consolación. Responde: “doctor, los niños no son como los zapatos; a él ya no lo tendré más”. El hecho está cargado de un significado mayor que el ejemplo precedente. Para la madre, aún de muchos hijos, cada uno vale en sí y por sí, es un bien que exista. No es parte de una serie: cada uno es querido en sí y por sí, tiene una preciosidad infinita. Ninguno puede tomar el puesto de otro, ya que cada uno es irrepetible en su incomparable valor. Una vez más, es el amor el que descubre el valor de la persona. Amar y ser amado es el lugar donde la persona toma conciencia de su dignidad infinita, se hace consciente subjetivamente de la propia eternidad.
Pero al interno de este misterio del amor humano, se descubre una paradoja, incluso se toma lugar una profunda contradicción: la persona amada muere. La muerte pone en discusión todo cuanto hemos dicho sobre el amor como revelación de la persona. Si la persona tiene un valor insustituible, ¿por qué muere?. Si Si queremos sentir dentro de nosotros la contradicción entre amor y muerte, probemos a imaginar consolar a quien a perdido a una persona amada, diciendo que la muerte es una ley biológica, que el individuo es transitorio para que la especie perdure. Esta consolación está privada de toda eficacia porque niega lo que el amor afirma: la unicidad de la persona amada. La persona no es individuo de una especie: esto es verdad respecto a los animales, a las plantas. “No es verdad respecto a las personas”, afirma el amor. “Esto es verdad también en las personas”, afirma la muerte. Y así, nuestra reflexión parece que ha llegado a un limite más allá del cual no se puede ir. Veamos brevemente qué camino hemos recorrido.
- Es la conciencia de la propia dignidad infinita, es el devenir subjetivamente consciente de la propia eternidad que hace nacer la persona, en sentido fuerte.
- El lugar en que ésta conciencia es generada, en que se hace subjetivamente consciente de la propia irrepetible unicidad, es la relación interpersonal de amor.
- Pero cuando en éste lugar viene a habitar la muerte, ésta pone en cuestión y niega lo que el amor afirma. ¿Cuál de los dos, entonces, dice la verdad sobre el hombre: el amor o la muerte?. De la respuesta a ésta pregunta depende si la suerte última del hombre es la desesperación o la beatitud.
3. El amor más fuerte que la muerte: el Evangelio
El problema, por tanto, es saber si la muerte puede ser vencida: si existe un amor tan fuerte que impida a la persona morir. Nota: quien ama quiere que la persona amada no muera, pero no es capaz de impedir la muerte. Tiene la voluntad, pero no la potencia. Entonces, ¿qué dice exactamente el Evangelio?, dice que Dios ama a la persona humana y que por tanto no quiere que muera, sino que le introduce en una vida y una beatitud eterna. El amor finito de la creatura quiere la vida de la persona amada, pero es impotente. El hombre se pregunta, Dio puede dar al hombre la victoria sobre la muerte, ¿pero lo quiere?. O sea: ¿Dios ama a la persona humana?. El Evangelio en su esencia es la respuesta afirmativa a ésta pregunta.
Debemos reflexionar muy seriamente sobre éste punto. Cada uno de nosotros es consciente de la propia fragilidad existencial. El espanto vivido por Pascal de frente a la inmensidad del cosmos toma, antes o después, a cada uno de nosotros y nos obliga a hacer la pregunta sobre nuestro origen y sobre nuestro destino. ¿qué está a al origen?, ¿es por casualidad por lo que hemos venido a la existencia?, ¿es por una necesidad impersonal por lo que existimos, como partes de un todo gobernado por leyes que quieren al individuo al servicio de la especie?. La respuesta del Evangelio es que al origen de nuestra existencia hay un acto de amor de Dios.
¿Qué significa?. El amor, como hemos visto, quiere a la persona amada en sí misma y por sí misma: no en vista de otra cosa. Cada uno de nosotros es querido por sí mismo, en su incomunicable, irrepetible singularidad. Desde este punto de vista, no existe para el amor de Dios la especie humana: existe sólo la persona humana. Existe sólo cada uno de nosotros. Por causa de ésta relación, cada uno de nosotros es querido para siempre, es querido por toda la eternidad.
La Revelación, sea en el sentido de palabra sea en el sentido de realización, de éste amor de Dios es la muerte y la resurrección de Cristo.
Quisiera, al respecto, dirigir vuestra atención sobre una página de s. Agustin (En. in ps. 60, n°4 NBA XXVI, pag. 329). El describe bien la condición real de cada uno de nosotros, cuando escribe: “nosotros… sabemos solamente que el hombre nace y muere; no sabíamos que el hombre resucita y vive en la eternidad”. Es nuestra real condición. Sabemos qué somos, qué hacemos en el periodo entre el nacimiento y la muerte. ¿Y antes del nacimiento?, es decir: ¿quién-qué me ha hecho entrar la existencia?. ¿Y después de la muerte?, es decir: ¿quién-qué me espera?, ¿la nada eterna?. Pero, continúa éste incomparable conocedor del alma humana, Cristo nos ha desvelado lo que hay después de nuestra muerte: “con los cansancios… y la muerte, Cristo nos ha mostrado la vida que tienes por vivir ahora; con su resurrección te ha mostrado la vida que te espera... por esto se ha hecho nuestra esperanza”.
Quede claro. Lo que será para nosotros, ya ha sucedido en El, de manera que el hombre no pueda dudar más. Y toda esta realidad, al final, ¿qué nos desvela? “Dios no quiere nuestro daño... Decimos que a Dios no le falta estima por nosotros si por nosotros no ha perdonado a su Hijo, sino que por todos nosotros lo ha dado”.
Por tanto, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, hemos partido de una pregunta fundamental: ¿qué via de salvación se abre ante éste hombre que hemos descrito en la conferencia precedente?. Una sola: conocer, experimentar el amor de Dios hacia sí, el amor más fuerte que la muerte.
La salvación del hombre en el no perder a sí mismo, es decir, en la conciencia de la propia dignidad infinita, en el devenir subjetivamente consciente de la propia eternidad. ¿Cómo es posible hacer nacer en el hombre ésta conciencia? existe un solo modo: conocer, experimentar el amor de Dios hacia sí, el amor más fuerte que la muerte. La alternativa a la desesperación es una sola: estar de frente a Dios, que en Cristo nos muestra su amor.
4. Nuestra reflexión
En la vida de la Iglesia todo se concentra, todo se construye en torno a éste núcleo: el amor (la gracia) de Dios en Cristo Jesús, el amor más fuerte que la muerte. También la reflexión racional, también la Teologia.
También en éste contexto se pone nuestro trabajo. Como hemos dicho ya, es el amor que desvela al hombre su más intimo misterio, su verdad última. El hombre es lo que hemos dicho (en la primera conferencia), porque no ha conocido el amor: “nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos” (san Juan). Hemos querido concentrar nuestra reflexión sobre la forma más alta, en el orden de la creación, del amor humano: la forma conyugal, para entender la intima naturaleza. Pero no para quedarnos ahi. A través de ello, queremos redescubrir la verdad entera de la persona humana y su preciosidad. La reflexión sobre el amor conyugal se articula en una reflexión antropológica (la verdad del hombre) y en una reflexión ética (la preciosidad de la persona humana).
¿Con qué fin todo ésto? para hacer entender al hombre de hoy lo que dice s. Agustin en el texto ya citado: “a Dios no le falta estima por nosotros”.
Quiero concluir con un texto estupendo de s. Tomás: resume toda nuestra reflexión.
“Es necesario que Dios tenga una providencia especial con respecto a las personas. Estas de hecho son son superiores a todas las criaturas, sea por la perfección de su ser sea por la dignidad del fin al cual son destinadas. La perfección de su ser: solamente la persona es responsable de sus actos, moviéndose libremente a la acción; todas las demás criaturas más que moverse a sí mismas, son movidas por otras para actuar. La dignidad del fin: solamente la persona puede entrar en comunión inmediata con el fin último del universo, conociendo y amando a Dios” (Contra Gentes III, cap.111, 2855).
Que a ninguno de nosotros nos suceda, oyendo hablar del hombre en éste modo, lo que sucedió al campesino, viendo sus piernas y sus pies bien vestidos: ¡no soy yo!, ¡el hombre del que habla s. Tomás, no soy yo!. Si así fuera habríamos elegido la desesperación y no la beatitud.
|


 versión española
versión española